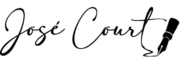11 de mayo de 2008
Siete repiques de campana me hicieron mirar de nuevo las imágenes religiosas. Estaba consciente que sería mi última oportunidad de verlas sin sentir vergüenza ante Dios. Lamentablemente, Él no tenía pretensiones de ayudarme esta vez, dejando el oprobioso peso del libre albedrío en mis manos. Cualquier decisión que tomase conllevaría inevitables consecuencias para mis futuros, tanto el militar como el espiritual. Claro está, que a nadie le importaban estas atribulaciones, cuya sola mención sería tomada como un acto de debilidad imperdonable en tiempos de guerra.
Una especie de conteo regresivo me devolvían los números de cada celda, recordándome con persistencia la cercanía del momento decisivo, un evento de esos que no se presentan más de dos veces en la vida. Creo haberle dejado en el camino a uno de los presos el escapulario y el rosario. Tenerlos no me causaría menos dolor. Por el contrario, me recordaría con mayor oprobio que estaba a punto de violar uno de los Diez Mandamientos, esas reglas elementales con las que se convive desde los primeros años de vida con uso de razón.
Los guardias abrieron las puertas para darme paso al patio, preparado para castigar al prójimo. Pulcra como mi alma, lucía la pared de enfrente. Estaba a punto de mancharla con mi pecado forzado. Todas las miradas se enfocaban en mí, esperando la consumación de la medida prohibida.
En ese momento, se me acercó un soldado, empuñando en sus manos el mortal instrumento. Su sonrisa maliciosa me provocaba la desagradable sensación de estar siendo sondeado hasta lo más profundo de mis sentimientos. Al tener en mis manos el arma, supe que la distancia que me separaba del mal era de tan sólo una descarga de bala. “Una disparadita y te dejamos en paz. Esta es tu oportunidad de hacerte hombre de una buena vez”, me susurró, socarrón, el soldado.
La resignación del condenado era la mía. Sus lágrimas también. Cada gesto entregado suyo, era un lamento mío. Después de todo éramos dos partes de la misma tragedia. Su fin pasaba a convertirse en el fin de mi alma. Aunque, tal vez, él tendría la gracia divina de reencontrarse con la paz post-mortem. En cambio, yo viviré después de esto, volveré a tener la presencia familiar en casa. Sólo la presencia física. La espiritual ya no estará conmigo, ellos serán criaturas casi santas, en tanto que yo seré un ser sin nada bueno que aportar.
En mi mente se arremolinaban múltiples recuerdos de la despedida. Prometí evitar enfrentamientos, juré oponerme a cualquier salvajismo y aseguré respetar la vida ajena por sobre todas las cosas. Todo ello, así estuviese en el mismísimo frente de batalla. Esas promesas antes de irme en el avión a la zona de conflicto, les dieron ánimo de que seguirían contando con un padre ejemplar. Ahora, todo eso se arruinaría, justo al final de la disputa armada. Me tragaría la amargura del asesinato, pero el hecho de evadir relatarles esa realidad, no haría invisible el peso de todo esto.Apunté a la víctima sin casi verla. Tensión creciente. La decisión era ahora o nunca, debía tomarla ya. Temblaba hasta más no poder, por lo que perdí por completo la perspectiva de las dimensiones y fallé el primer intento.
—¡Dispárame y acaba con esto! –me ordenó la víctima, tras percatarse del intento fallido, como si acabara de leer mis pensamientos– ¡Serías egoísta si no lo hicieras!
—¿Egoísta? ¿Por qué? ––le contesté cual autómata, en un intento de ocultar mis atribulaciones. Definitivamente, no era yo quien preguntaba.
—¡Porque acabarás como yo, siendo castigado por desobediencia! –me explicó– Y si eso te parece poco, te diré otra cosa. Si respetaras a quienes te quieren no tendrías el corazón de dejarlos solos y de hacerlos sufrir. Tu capricho de quedar bien con Dios, no puede privar sobre la felicidad ajena. Tu muerte sería peor para ellos que la mía.
Sus palabras se me atrincheraron con fiereza en la memoria. Atrapado, bajo la mirada atenta de todo el pelotón, seguí las lapidarias instrucciones del condenado. Su caída y el recuerdo de tinta orgánica en el muro me hicieron entender que mi alma no sería la misma desde ese día.
Todavía me atormenta pensar en ello, pero me conformo con saber que, a cambio del pecado y pesar propios, evité causarle a mi familia un sufrimiento de crueles dimensiones.