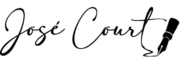19 de mayo de 2008
De no ser por el curioso evento que tuve que enfrentar, jamás habría conservado en la memoria el recuerdo de ese estacionamiento. Y es que después de todo no contaba con nada diferente a lo que suele presenciarse en un sitio semejante. Luces de neón funcionando a media máquina, líneas demarcatorias toscamente elaboradas, paredes deterioradas por obra de la contaminación y letreros cuyos mensajes son apenas reconocibles. Por si fuera poco, en ese momento mi atención se enfocaba en otras cosas más importantes, tales como la excelente fiesta que había disfrutado. Todo eso me debía conducir, como cosa habitual, a olvidar todo lo referente a la llegada y a la salida del centro comercial.
Uno de esos aspectos del que perdí conocimiento, era el relativo a la hora límite hasta la que podría guardar el automóvil allí, sin necesidad de verme obligado a esperar por el amanecer para recuperarlo. De golpe vino a mi mente esa idea, cuando me encontré justo en la entrada del aparcadero. Como hecho curioso, lucía abandonado de toda vigilancia, si bien aún quedaba un buen número de carros esperando por sus dueños. Aquello me dio mala espina, sobre todo considerando que ya había pasado la medianoche y las probabilidades de un asalto era muy elevada.
Mis pasos eran inseguros, tanto como lo estaba yo. De a poco me iba acercando a las escaleras ubicadas en el otro extremo del lugar, en busca del otro sótano. Estaba seguro de que algo no cuadraba en la escena. Cualquier delincuente podría ingresar y llevarse un carro sin necesidad de batirse a duelo con alguna autoridad competente. Sé que sonará extraño, pero en ese instante me hubiese encantado ver, después de guardias, al menos un ladrón. Eso calmaría un tanto mis sospechas. Después de todo, si ellos no se acercaban a este lugar, debía ser por una razón muy sólida.
Llegué al tercer subterráneo y me llevé un tremendo desconcierto. Ya no me acordaba de dónde había dejado mi carro y todo como consecuencia de la excesiva similitud que tenía todo el sitio, donde era muy fácil perderse entre letras, números y colores. Para colmo de males, tenía que sumarse otro elemento perjudicial. Un individuo de una palidez que no era posible definir si se sustentaba en la genética o en el miedo, se me acercó con la voz parcialmente ahogada. Decía un montón de frases incongruentes a las cuales no era posible encontrarle sentido. Por fin, recobró el don de la palabra y me alertó:
—¿Qué hace aquí? ¡Si teme por su vida, váyase y deje el carro aquí! Mañana lo podrá buscar sin ningún problema, pero en la madrugada este sitio no es seguro…
—¿De qué habla? ¿Dónde están los vigilantes? –le pregunté, tratando de darle un rumbo coherente al experimento de conversación.
—No hacen falta… ¡el loco caníbal espanta a todo el mundo! ¿Acaso no le han contado las historias de este centro comercial? Desde hace años vive un demente por aquí que acaba con los incautos y nunca ha podido ser atrapado. Por eso nadie viene a buscar los carros después de la medianoche, diría que es casi un monstruo.
Sin más, escapó por las escaleras con una velocidad que contrastaba con la delgadez de sus piernas, gritándome a intervalos regulares: “¡Váyase, váyase!”. Mi caso no era similar, lamentablemente el temor me tenía paralizado y me impedía pensar con frialdad. Me correspondía buscar a tientas hasta encontrar el vehículo, teniendo los ojos muy abiertos a lo que podría aparecer de entre las sombras.
Desesperado, me dediqué a rastrear piso por piso, puesto por puesto y rincón por rincón. Armado con lo primero que me encontré, un trozo de ladrillo dejado por trabajadores poco responsables, fui descendiendo con lentitud hasta el último piso. Por suerte, las ideas volvieron a brillar en la mente, ya que uno de los tramos finales se me hacía perfectamente familiar. Sabía que sólo necesitaba dar unos cuántos pasos para encontrar el automóvil. En efecto, allí estaba, esperándome con la paciencia perpetua de lo inanimado.
Creía que estaría a salvo, hasta que detecté un destello que ligeramente se deslizó por la ventana posterior de cristales ahumados. Definitivamente, nada tenía que ver con mi reloj. La danza de unos pasos crecía peligrosamente como si alguien se estuviese acercando. Todos los instantes posteriores se sucedieron con una prisa que rompía las leyes del tiempo, como si en el desfile de los segundos, los más lejanos a la hora presente hubiesen empujado a los más cercanos. Un caótico convergir de sensaciones me venía por diferentes medios: un nauseabundo olor a sudor, pedazos de ladrillo deshaciéndose en mis manos, retazos de tela sucia y un ruido de golpe seco.
Ver al agresor inconsciente en el suelo, todavía empuñando su cuchillo mellado, me hizo temer que también él me había hecho algún daño, pero la verdad era que estaba milagrosamente ileso. En primera instancia, me pareció que era un mendigo común y corriente, pero apenas descubrí lo que tenía en la camisa, me di cuenta que había algo inusual. Era un carné y en él era posible identificarlo como otro de los guardianes del estacionamiento. Ante un hecho tan extraño no me quise detener mucho, por lo que me subí al carro y salí tan pronto como pude del lugar.
Apenas me encontré en la salida del estacionamiento, encontré al hombre que tanto miedo me había causado con sus afirmaciones y lo enfrenté para aclarar algunas cosas. Esta vez no estaba asustando, aunque seguía luciendo pálido, demostrando que ese era su color de piel permanente. No obstante, se veía ligeramente sorprendido de verme con cara amenazadora. Tras enseñarle la identificación que le robé al agresor loco, obtuve la respuesta que le daba sentido a lo vivido en el subterráneo:
—Disculpe, señor, no queríamos asustarlo, pero descubrimos que una leyenda urbana y un tipo disfrazado de loco intimidando gente es más efectivo con la delincuencia que un ejército de vigilantes trasnochados.
Quizás comprendiendo que yo no necesitaba más explicaciones, el empleado regresó al estacionamiento para ayudar a su compañero malherido. Mientras lo perdía de vista detrás de una fila de automóviles, me di cuenta que no lamentaba lo sucedido. Había actuado en legítima defensa ante lo que aparentaba ser una amenaza y no era mi culpa que, después de todo, no pasara de ser un burdo cordero con piel de lobo.