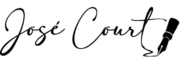20 de octubre de 2021
(Proyecto de cuento inconcluso)
Reacia a aceptar la derrota, Kiara devolvió el dedo índice a la primera línea del párrafo. Llevaba más de cinco minutos tratando de superar aquel escollo textual a pesar de los bostezos frecuentes y la creciente resistencia de los párpados. La sintaxis era compleja; las palabras, rebuscadas; el contenido, denso. Leer aquello equivalía a desenterrar un tesoro maldito e indeseable con una cuchara de plástico. El punto y aparte volvió a encontrarla en el mismo estado de incomprensión que antes, cada vez más alejada del aplomo con que había iniciado la lectura. Se disponía a hacer otro intento cuando alguien, parado frente a ella, se aclaró la garganta. Delineado por los bombillos tubulares que todavía funcionaban, el rostro del bibliotecario había adquirido un matiz decaído, digno de un prisionero condenado a cadena perpetua. A sus espaldas, al otro lado de las ventanas, sólo había oscuridad.
Sin rechistar, Kiara recogió sus pertenencias, desparramadas por la mesa, incluyendo su laptop, y se encaminó hacia la puerta. Ya tenía un pie fuera de la biblioteca cuando escuchó al caballero preguntarle si deseaba que la acompañara hasta la residencia estudiantil. Luego de observar durante unos instantes el desolado campus de la universidad, la joven rechazó la oferta con un ligero movimiento de la cabeza. El hombre no insistió; sólo le dijo adiós. Las rutas de cemento que comunicaban los distintos edificios de la universidad estaban mínimamente iluminadas, pero no podía decirse lo mismo de las áreas verdes circundantes. En ciertos tramos del recorrido daba la impresión de que la chica atravesaba un puente, un puente sobre un abismo envuelto en la negrura. En los alrededores, sin embargo, podían verse las formas de las facultades, las escuelas, el estadio, el gimnasio y demás estructuras.
Cuando las residencias aparecieron, y a pesar de que no habían transcurrido más de cinco minutos, Kiara estaba sudando. Sin detenerse, se secó la frente con la palma de la mano y examinó la humedad en sus dedos como si jamás hubiera visto nada semejante. A continuación, examinó su blusa y se percató de que también estaba impregnada de sudor. Mientras cruzaba la calle, absolutamente desolada, alzó la vista hacia su destino. El primer edificio estaba frente a ella, refulgiendo como uno de varios soles en medio del espacio sideral, al menos cuando se lo comparaba con sus alrededores. Todo el mundo se había refugiado ya en su interior, a excepción de un perro callejero, que permanecía debajo del banco de madera más próximo a la entrada. Como al asiento le faltaban varios tablones, la mayor parte de su cuerpo seguía estando desprotegida.
Tan pronto como Kiara pasó delante del asiento, el flaco animal abandonó su refugio fallido y, con la cola entre las piernas, corrió hacia ella. La muchacha lo saludó sin reducir la velocidad, pero se detuvo y se agachó de inmediato al percatarse de que temblaba. El perro aprovechó la ocasión para tratar de saltar sobre su regazo.
—¿Qué te pasa, pequeño? ¿A qué le tienes miedo? —le dijo mientras observaba los alrededores de manera compulsiva.
Aunque no consiguió nada fuera de lo normal en los alrededores, cargó al animal, que, de todos modos, no pesaba mucho, y lo llevó a la entrada. Ya habían cerrado las puertas de acceso, por lo que se vio en la obligación de tocar tres veces. A través de las láminas verticales de vidrio, Kiara pudo constatar que alguien se disponía a abrirle. Se trataba de un muchacho de unos veinte años, en camiseta y pantalones cortos, que, a juzgar por el movimiento airado de sus brazos, parecía estar enojado. Luego de que se escuchara el sonido de la llave girando en la cerradura, ambos estudiantes se miraron por un instante. A continuación, la atención del muchacho se dirigió al can.
—No me parece gracioso lo que estás haciendo —se quejó, actuando como si el animal fuera su interlocutor—. Viviana está aquí.
Se movió ligeramente a un lado para mostrarle a una chica sentada en un sofá individual, el cual formaba un semicírculo con otros asientos idénticos, y con los pies montados sobre la mesa. Dado que se había subido la blusa hasta la nariz, la mitad de su rostro permanecía oculta. Kiara puso los ojos en blanco al ver lo que hacía.
—Es sólo por esta noche, Rubén. Míralo, algo lo tiene asustado.
El muchacho sostuvo una conversación sin sonido con Viviana, donde sólo hubo movimientos de labios, pero la chica dio por concluido el asunto meneando la cabeza. Rubén entrecerró la puerta un poco más.
—¡Va a estar bien, como siempre lo ha estado!
—Mira —replicó ella mientras acariciaba el pelaje sucio del perro—, yo sé que les caigo mal por…, pero no hay motivo para perjudicarlo a él. Déjame hablar con el vigilante.
—¿Tú crees que el vigilante va a perderse un puente para cuidar a cinco estudiantes? Si quieres pasar, tendrás que sacarme de en medio.
Rubén era significativamente más alto que ella y estaba en mejor condición física, así que Kiara descartó de plano tratar de empujarlo. De mala gana sujetó al perro con la intención de bajarlo, pero no fue tan sencillo como suponía, pues, a pesar de su aparente debilidad, trató de aferrarse a la blusa de la muchacha mientras gruñía insistentemente. Rubén acercó la mano para ayudar, pero, para su sorpresa, acabó recibiendo una dentellada en los dedos, la cual le hizo retroceder y creó las condiciones propicias para que el animal se separara de Kiara y se metiera a toda prisa en el edificio, haciendo uso de todas las fuerzas que sus finas patas le proporcionaban. Al verlo pasar frente a ella, Viviana pegó la espalda contra el respaldo y subió las piernas al sofá. Rubén hizo el ademán de seguir al can, pero su novia se opuso a que lo hiciera. Entonces volvió a encarar a Kiara, ya en el interior de la residencia.
—Ve y búscalo —ordenó al tiempo que le tendía la mano a Viviana para que se pusiera de pie.
—De acuerdo —respondió Kiara a regañadientes.
De nuevo a solas, fue tras el perro, que había doblado hacia el pasillo de la izquierda. Lo encontró en el baño de hombres, oculto detrás de un urinario roto que alguien había dejado en un rincón. Su primer intento de acceder a la habitación fue anulado por el olor de la orina, pero, luego de titubear durante unos segundos, supo vencer sus reservas y entrar. Para ganarse el afecto del animal, fue menester que Kiara le ofreciera dulces y le prodigara una buena cantidad de caricias. Aún no terminaba de convencerlo cuando una sensación de mareo le hizo perder momentáneamente el equilibrio. Fue tan fuerte la sensación que terminó con una rodilla en el piso de cerámica. Se hubiera caído de no ser porque tuvo a su alcance un lavamanos. Mientras se recuperaba de aquella sensación, el perro abandonó su refugio y corrió darle consuelo.
—Iba a temblar, tú lo sabías desde el principio.
Sin embargo, a pesar de que había concluido, el animal seguía tiritando cuando ella lo levantó del suelo. Fue por eso que, en lugar de obedecer el mandato de la pareja, decidió brindarle hospedaje en su propia habitación, aprovechando la soledad absoluta de la planta baja a esas horas de la noche. Hubo cierta resistencia por parte del can, que parecía tener deseos de volver a la aparente seguridad del baño, pero, tan pronto como se percató de que no sería abandonado en la calle otra vez, se dejó llevar con absoluta mansedumbre hasta el extremo del pasillo derecho. La oscuridad de aquel tramo del edificio era casi absoluta: el único haz de luz se debía a la decisión de uno de los estudiantes de mantener abierta la puerta de su habitación. Sin atreverse a soltar al perro, Kiara maniobró como mejor pudo para acceder al interior de la suya.
Lo primero que saltaba a la vista era el desorden. No había superficie horizontal que estuviera a salvo de la avasallante ocupación de las pertenencias de Kiara. Encima de la cama se apilaba su ropa, todas las opciones que había considerado antes de animarse a escoger algo para ponerse. Por el suelo se encontraban repartidos sus zapatos, así como las maletas, abiertas de par en par, impacientes por ser alimentadas y cumplir su función al término del semestre. Sobre el escritorio permanecían los apuntes y los libros dedicado a la historia de su alicaída casa de estudios. Indecisa, dejo su morral en cualquier sitio y depositó al animal en el suelo con la intención de conseguirle un sitio para que se acomodara, pero, tan pronto como lo soltó, corrió a ocultarse debajo de la cama. Aun así, le desocupó un rinconcito en el armario, con almohada incluida, en caso de que cambiara de opinión o el próximo movimiento telúrico se manifestaba durante la noche.
Se propuso averiguar la relación entre el comportamiento de los animales y los desastres naturales con la ayuda de los datos de su celular, pero acabó dormida tan pronto como apoyó la cabeza en la almohada, acurrucada en una esquina del recargado colchón. Cuando la habitación empezó a sacudirse con la furia de un aparato en un parque de atracciones, Kiara tuvo dificultades para reaccionar, convencida de la naturaleza onírica de lo percibido por sus ojos. Todo se movía y caía a su alrededor con estrépito. Los muebles se alejaban de las paredes y volvían a acercarse con irrefrenable ímpetu. Una grieta comenzó a abrirse en la pared del costado izquierdo, donde la ventana debiera haber estado. Bastó, sin embargo, con que alguien, desde otra habitación, verbalizara la tangibilidad del sismo para que la chica reaccionara. Pero conseguir estabilizarse frente a aquello era imposible: casi arrastrándose, llegó hasta el morral en busca de la llave. Todo terminó mucho antes, en la oscuridad más profunda.
El escándalo de las pocas personas de la residencia alcanzaba para compensar las voces de los ausentes, un escándalo compuesto de nerviosismo, humor negro e incertidumbre. Más cerca, pudo oír el sufrimiento del perro, aparentemente refugiado todavía debajo de la cama. Como mejor pudo, Kiara sacó los pies de la maleta en que habían ido a parar y, agarrándose de la pared, logró incorporarse. Un parpadeo momentáneo de la pantalla de su celular le permitió encontrarlo. No había señal. Acto seguido, se tumbó en el suelo para examinar al animal con la linterna de su dispositivo electrónico. Temblaba con mayor energía que nunca. Movida por la lástima, extendió sus brazos para recogerlo. Lo hizo lentamente, aún con el recuerdo del mordisco recibido por su némesis. No llegó a hacerlo.
La residencia retumbó con el aullido más prolongado, violento y desgarrador que Kiara había escuchado en toda su vida. Un aullido desolador e inhumano, comparable con el estruendo de un vendaval más que con los sonidos emitidos por un animal. Taparse los oídos no servía de nada. Lo perforaba todo como si escapara a las leyes acústicas de la naturaleza. Subía, bajaba, volvía a subir. De pronto, no se trataba de una sola voz, sino de varias voces. No eran humanas, no eran animales. Pero, de algún modo, detrás del furor huracanado parecía haber millones de vidas esclavizadas por el sufrimiento. Cuando todo cesó, Kiara se dio cuenta de que ella misma estaba gritando, junto con los demás. Entonces decenas de explosiones, o algo similar, retumbaron al mismo tiempo, procedentes de múltiples direcciones. Nuevos gritos, indiscutiblemente proferidos por cuerdas vocales naturales, se hicieron sentir, llenos de dolor. No cesaron; simplemente se disolvieron en la lejanía, como si quienes los emitieron se hubieran alejado del edificio con la celeridad de un bólido sideral. Luego de todo eso, reinaron el silencio, interrumpido por los quejidos de Kiara y el perro, y la oscuridad. Recobrar el movimiento luego de aquella experiencia costó una enormidad, pero el miedo a encontrarse completamente sola pudo más. Quiso dejar al animal encerrado en la habitación, pero, para su sorpresa, prefirió acompañarla. Aunque ella estaba muerta de miedo, su acompañante lucía un poco más tranquilo. El pasillo estaba a oscuras, a excepción de la habitación que había visto ocupada más temprano, que se iluminaba de tanto en tanto con deslumbrantes fogonazos blancos. Sigilosamente, avanzó hacia allá, midiendo cada paso con la rigurosidad de un crío jugando a las escondidas. Los momentos luminosos eran breves, pero lo revelaban todo. Aquella pieza estaba vacía. Un gigantesco agujero en la pared y un rastro de sangre conducían al exterior del edificio. Los fogonazos provenían de decenas de estructuras ramificadas, como las extremidades de un árbol, como relámpagos que caían eternamente en el mismo lugar y adoptaban siempre la misma forma. Estaban en todas partes y ascendían hacia el cielo, una sombra negra impenetrable, hasta perderse de vista. Aquella, definitivamente, no era la universidad de Kiara.