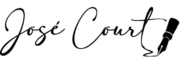15 de mayo de 2008
El ciudadano enciende el televisor y las escenas a lo Kubrick en Full Metal Jacket van saltando en la retina. El fuego consumiendo humildes casuchas de inocentes desconsolados. Los cadáveres amontonados en desorden, con un ataque “democrático” incapaz de diferenciar entre civiles y militares. Los soldados con sus escopetas y sus vistazos desconfiados en todas direcciones. El gestor del atentado lamentando su fracaso o su muerte, según sea el caso. El autor intelectual sintiendo el rasposo sabor alcoholizado a champaña victoriosa. El jefe militar echando chispas, listo para emprender una desquiciada ofensiva. Todos los sentimientos viles emanan a la superficie con la guerra y el terrorismo. Lo lamentable, es que ambas cosas reinan a sus anchas en la mayor parte de la historia. Ahora, no es la excepción.
El término terrorismo varía según las épocas y las posturas de cada quien. En lo que todos coinciden es en tildarla de mala y, por tanto, se lo achacan al otro bando casi sin meditar en su significado. Su primer uso se dio en la Revolución Francesa para aterrorizar a los enemigos del nuevo gobierno, por lo que en estos primeros años no hubo temor a ser llamado de esa forma. Tras unos años de cierto abandono de las prácticas de generar terror, éstas fueron retomadas por los enemigos del régimen zarista en 1862. Seguido a esto, el terrorismo fue retomado por los nazis y la Internacional de las Espadas en América Latina, bajo la modalidad de terrorismo de estado, para consolidar a grupos en el Estado y, paradójicamente, para achacárselo a los sectores disidentes. Después, siguió transformándose hasta convertirse en la expresión acomodaticia actual. De manera que no tiene nada de novedosa la actividad de sembrar el terror.
Como bien puede verse, el terrorismo no solo atañe a atentados de grupos violentos aislados, sino que también puede ser ejercido por estados o empresas armamentistas representadas por los llamados “perros de la guerra”. En suma, tan terrorista es aquel que pone una bomba en un subterráneo como aquel que invade países para apoderarse de recursos o presiona a los demás para mantener guerras en las que vender sus armas.
Tres ingredientes bastan para dar con la receta del terrorismo y del contraterrorismo: intolerancia más intereses (económicos, políticos o sociales), multiplicado por fanatismo. Lo peor de todo es que los efectos de este pastel envenenado, una vez consumido, no pueden ser detenidos de ninguna manera. Estamos ante una trampa de magnitudes incalculables.
Todo individuo ansía tener la razón y detesta que alguien se la niegue o contravenga. En una discusión, a cualquier persona se le hace difícil aceptar la existencia de otra verdad o de otra visión del mundo con la cual pueda convivir. En la religión y la política estas características toman un rumbo exagerado. Los argumentos falaces se apoderan de inmediato de la situación, siendo los únicos admisibles. “Si no comparte mi fe, entonces debe morir”, “si un sistema político puede trastocar nuestro sistema y nuestras posiciones, entonces corresponde destruirlo como sea”. Pensamientos tan impulsivos como éstos, en nada coinciden con los ideales de la permanentemente mencionada democracia, pese a que “todos” la apoyan de palabra.
Los intereses cobran mayor fuerza en el aspecto político-económico. Todo vale para conservar hegemonías u obtener prebendas al mejor postor. Se impone a todos el escalofriante fin justificador de medios, sin importar cuál sea el objetivo. Ni siquiera cuando las intenciones parezcan buenas puede aceptarse tan deleznable criterio de acción política.
El fanatismo es el estadio último de las locuras guerreristas, donde se pierden los matices y se le da nueva potencia a todo lo antes mencionado. Esta clase de extremismo es prácticamente insalvable, ya que el fanático es un captor de sí mismo que perdió la llave para siempre y su final no puede ser otro que la muerte. Todavía ahora, tras varios de milenios de existencia humana, persiste este decadente estilo de vida. Su desaparición definitiva sería un verdadero avance en la tarea de acabar con la conflictividad de los promotores del terror.
Paramilitares y guerreros colombianos, suicidas iraquíes y soldados norteamericanos, gobiernos antidemocráticos y opositores intransigentes, militares israelíes y subversivos árabes. Todos estos son culpables de terrorismo, por lo que no se merecen otra cosa que ganarse el repudio de todo ciudadano del mundo con un mínimo de respeto por la vida humana. Lamentablemente, quienes nos ubicamos en ese sector intermedio no tenemos representación ni contamos con poder para frenar estos enfrentamientos infinitos. Por más protestas que se hagan, los terroristas no cesan en sus disputas. Para ser escuchados por ellos nos haría falta una bomba, único lenguaje que pueden comprender, pero eso equivaldría a ponerle la guinda al pastel envenenado del terrorismo.