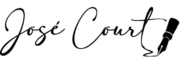Como era habitual, abrí los ojos y me encontré en otro lugar. No puedo precisar con claridad desde cuando obtuve ese don. Quizá en algún momento entre los cinco o los seis años, en el punto donde se adquiere uso de razón, lo que lleva a los individuos a dejar de vivir siempre en el presente.
Muchos dudaron de mi capacidad. Atribuían los mundos que visitaba al dormir a malos sueños y sólo eso. Mas se equivocan, porque mis acciones y los lugares donde quedo antes de despertar continúan en mis descansos posteriores, en una especie de historia perpetua o, mejor dicho, una vida paralela.
No hubo mayores diferencias entre esa vez y las anteriores. Al menos no al inicio. Avanzaba por la acera de la ciudad abandonada por toda la eternidad, carente de la más mínima señal de vida como era habitual. Continuamente, me preguntaba por qué nadie más que yo podía vagar por allí. Sin embargo, ¿quién podía darme una respuesta?
Y el esquema preestablecido se rompió. Y el hecho inusual aconteció. Un brazo de luz temblorosa me saludaba desde el ventanal de un edificio, de cuyas paredes emanaban retazos de pintura gris. Me acerqué al árbol moribundo construido por humanos anónimos, haciendo caso omiso al cartelón que prohibía la entrada. Me hallé sin más, caminando sobre cerámica y entre aromas desoladores.
Un par de veces tropecé con objetos incomprensibles y jamás vistos. Atisbé a detectar en la penumbra figuras fuera de todo sentido y significación para mí. Un museo de los horrores para los semiólogos, fascinante pero indescifrable. Las escaleras dejaron de sucederse y ante mi presencia apareció un pasillo como nunca he visto en mi vida. Apenas puedo recordarlo, probablemente porque mi mente lo está bloqueando y mis recuerdos están distorsionados. Humanos de madera, plagados de polillas, se sucedían en altares que rendían honores a dioses innombrables. Sus ojos, también de madera, no estaban ni vivos ni muertos, al menos no en los términos que le enseñan a uno en la escuela o se aprenden por la experiencia. Tenía que pasar al otro lado de cualquier manera, llamado por un extraño interés, aún a sabiendas del escalofriante sentimiento que exudaba cada palmo del lugar. Había vida realmente.
Crucé sin más, detectando las imperturbables miradas de los guardias estáticos, cual ejército bien entrenado. No volví atrás, pero pude escuchar golpes de madera contra madera. La otra sala estaba invadida de cánticos raros. Cerré sin evitar el ruido la puerta y los pasos se difuminaron. Al fondo, acurrucado junto a un atril iluminado por chispazos extraños al Planeta Tierra, provenientes de un espacio exterior diferente al conocido, yacía lo que parecía ser una persona. Lo saludé y a cambio no recibí más que silencio, aunque se agitó levemente. Un niño ignorado y abandonado.
De la nada se irguió, revelando alas donde no debería haber y colmillos supernumerarios. Empuñó hacia mí el candelabro encendido. Las sombras reinaron. “¡Monstruo, monstruo!”, me gritaba con sinceridad, en un universo donde el comentario bien podía tener sentido.
Antes del esperado ataque, pasó algo que no tenía previsto. En un barullo, mi cama, mi cuarto y mis partencias volvieron a ser lo único real. Mi escena conocida estaba quieta, pero no era la misma. En el centro de todo, brillaba un candelabro antiguo, manchado con las marcas de unas manos sobrehumanas, unas marcas que, para mi pesar, sólo yo tengo posibilidades de encontrarle sentido.