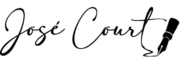Iba a la plaza como todos los días, sabiendo que en el fondo todo sería diferente esta vez. Tenía la evidencia en los bolsillos y la tensión en la mirada como pruebas para demostrar el cambio. De nada valía usarlas para dar alguna explicación, porque seguramente la policía se lo tomaría a broma. Bien podía serlo, pero Andrés se negaba a asumirlo como tal, imaginando en su soledad algún tipo de lógica que cuadrase con las circunstancias.
Evitaba a la gente en su camino por la avenida, con el temor de encontrarse repentinamente con el responsable de sus atribulaciones. Veía en las caras de los conocidos y desconocidos la advertencia con riesgo de concretarse en agresión. En su mente, la metamorfosis del miedo transformaba la mera presencia tolerante del prójimo en el posible ataque de un carnívoro sobre su presa. Sabía bien que su momento incómodo en la mañana lo había puesto paranoico, más allá de lo sensato, hasta el punto de provocar que sus emociones se salieran de control.
Decidido a no enfrentar el problema aún, paró a tan sólo media cuadra de su meta. Respiró con la mayor profundidad posible y se dispuso a sacar la molesta evidencia de su dificultad. La piedra seguía impunemente completa, resistiendo el golpe recibido con más fortaleza de la que un ser humano podría esperar. Atada a ella la carta con el dichoso mensaje de su angustia: “Tienes que pagar por lo que hiciste. Espérame junto a la estatua de la plaza al mediodía o iremos por ti antes de la noche. Soy quien menos lo esperas y puede que te esté vigilando. Escapar sería una muy mala idea”.
Aún no comprendía bien el significado del mensaje, a pesar de haberle dado vueltas todo el día. No podía sacarse de su mente cada una de las frases, mucho menos la idea de quién lo había escrito y qué pretendía hacerle. ¿Sería un amigo traicionado en forma involuntaria o un enemigo no declarado esperando el momento preciso para vengarse? Con sus amigos no tenía una relación tan estrecha como para que pretendieran cobrarle alguna falta, mientras que enemigos no podía contar al no ser una persona conflictiva. Sin embargo, cualquier cosa era posible entre sus diversas hipótesis y no se quedaría tranquilo hasta que los engranajes del enigma encajaran a la perfección.
De haber sabido que la mañana le deparaba tal peligro, jamás se habría dignado a levantarse. El café que tomó más temprano le revolvía el estómago, todo ello por el ingrediente extra proveniente de la calle y responsable de la ventana rota de su apartamento. Al instante se vio de lleno con el mensaje, víctima de la eterna curiosidad humana de buscarle explicación a lo desconocido. Allí se le aguó la que prometía ser una buena jornada laboral, la cual apenas comenzaba. Entre vueltas y vueltas determinó que era mejor zanjar el asunto cuanto antes, sin saber muy bien las consecuencias de su decisión.
La plaza lo recibió sin mucho revuelo. Era obvio, nadie sabía que allí estaba a punto de suceder algo importante en la vida de alguien. Con la sola compañía del héroe anónimo en su pedestal, se dedicó a esperar al culpable de su desdicha, mirando de manera aprensiva a la gente que esperaba en la parada de autobuses y en total alerta. El momento se iba acercando, en cualquier instante lo vería, lo que lo llevaba a apretar cada vez más la roca, nuevamente guardada en su chaqueta.
Efectivamente, ya era el mediodía y el sol perforaba sin titubeos las hojas de los árboles en los alrededores, decidido a calentar hasta el último rincón frío de la plazoleta. Cumpliendo con la promesa, unas cinco personas avanzaban hacia él con una expresión corporal que coincidía con la crudeza de la amenaza. Andrés se enderezó y trató de ocultar sus sentimientos.
—¡Viniste! ¡Eso es poco común! –habló el más cercano a él– Mejor, porque así te ahorrarás algunos inconvenientes. Eso sí, no todos.
—¿Qué quieren? –contestó el atribulado joven con las ideas lloviendo en su imaginación– ¡Nunca me he metido con nadie!
—Eso se lo tienes que preguntar al que nos envió. Ahí viene.
Esperando encontrar a alguien conocido, se sorprendió al descubrir que la otra persona tampoco tenía un rostro familiar. A su vez, ese individuo tampoco lo reconoció a él, ya que su expresión mostraba cualquier cosa menos odio y deseos de cobrarle alguna deuda pendiente. En todo caso, parecía estar más bien confundido.
—¿Quién es éste?
—Pues… el tipo que vive en el quinto piso. Le lanzamos la piedra, tal como nos dijiste.
—¡No, no! Tenían que lanzársela al del piso cuatro, a este señor ni siquiera lo conozco –ignoró la respuesta de su interlocutor y cambió su mirada en dirección a Andrés–. Puede irse, señor, y disculpe la molestia.
Después de eso, ninguno de los recién llegados le volvió a prestar atención. Al verlos tan enfrascados en la discusión, Andrés entendió que ya no tenía nada que hacer allí y podía volver a su rutina. En su camino hasta la parada de autobuses no pudo evitar pensar en el mal rato vivido, sintiéndose enojado consigo mismo por preocuparse tanto y por permitir que seis desconocidos le hicieran perder una valiosa mañana de trabajo.