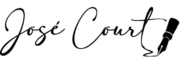21 de mayo de 2007
Probablemente, no volvería a respirar como antes. Para su infortunio, la situación ameritaba un sacrificio de tal calibre, al que él estaba dispuesto a hacer frente. Avanzaba entre los tarantines, sin dejar de sujetar el pañuelo que le protegía la nariz y sin quitar la vista de enfrente. A la vez que atendía estos asuntos, intentaba esquivar los cuerpos inertes distribuidos en aquel sitio. Era una tarea complicada localizar a alguien, sobretodo a través de aquella espesa cortina humeante salida de Dios sabe qué perversa maquinación. Para colmo, los toldos y las mesas apenas respetaban el paso de los transeúntes, como si deseasen librarse de sus mercancías cuanto antes.
Poco a poco, la mente de Fabio regurgitaba un amasijo de momentos previos, todos ellos relacionados con el desorden. Las sonrisas cómplices, los individuos de poco fiar y el presentimiento de un holocausto a pequeña escala resultaban ahora tan diáfanos y lógicos, como antes los había percibido como quimeras producto de algún descanso interrumpido. Regresaba a su apartamento, o al menos eso pretendía, con los pensamientos dispersos en otra parte.
De golpe, un grito colectivo se derramó en cada oído ajeno sin pedir permiso alguno. Venía de la calle contigua, justo donde funcionaba el mercado de pulgas. Podría ser considerado como un hecho casual en circunstancias ordinarias, pero no en su caso, al haber estado presente solo unos minutos antes. Corrió decidido al lugar en compañía de la acostumbrada multitud deseosa de acallar su morbo con las penas ajenas.
Ahí estaba. La capa de gas tóxico ya había alcanzado el tamaño de las nubes más egocéntricas. Todo era asaltado por esa sustancia, cada minúsculo rincón se convertía en el lugar perfecto para que campara a sus anchas. Muchos intentaban, sin éxito, agacharse para evitar ser afectados. Los hombres se arrodillaban ante ella, las mujeres perdían la atención y los niños dejaban de contactar con el mundo.
Se hallaba en un terrible dilema. Podía enfrentar el asunto, a sabiendas de un posible final dantesco o podía darse media vuelta y salvar con ello su propia vida. Las circunstancias apremiaban y el temor a una pérdida era mayor que el miedo a la desaparición física. Fabio tomó una decisión. Sacó de su bolsillo el pedazo de tela que podría darle cierto margen de vida e inició la búsqueda en el claustrofóbico pasillo al aire libre.
Cuando el ardor se hizo insoportable, se le hizo imposible seguir recordando y cayó de lleno en su momento actual. Por un lado, sus ojos pedían clemencia ante el químico. Por el otro, su voluntad se negaba a quebrarse, quizás de una manera un tanto egoísta para con el resto de su ser. Estaba en el sitio adecuado y allí ubicó lo que tanto necesitaba. Se acercó al adulto caído.
“No puedo creer que hayas venido a salvarme, después de todo. Es realmente admirable…”, decía el individuo desde el asfalto agrietado. Fabio hizo caso omiso de estas palabras, le registró los bolsillos al moribundo y extrajo de ellos un paquete multicolor. Una vez de pie, soltó un suspiro de alivio y dio media vuelta, dispuesto a regresar a su vida normal. El pobre individuo volvió a hablar: “¡Espera, espera! ¿No piensas…?”. El socorrista soltó una risotada, que luego procedió a complementar con una respuesta: “No vine a rescatarte a ti, vine a buscar el regalo para mi mamá que ya deberías haber envuelto en mi ausencia. Ya te lo quité, ¡adiós!”.
Mientras salía, vio cómo los bomberos iban en la dirección opuesta a sus pasos, con el objetivo de encontrar sobrevivientes. No obstante, su atención no se enfocaba ya en la calleja plagada de tiendas. Ahora, Fabio se interesaba más en escribir el mensaje de la tarjeta de cumpleaños, al tiempo que esbozaba una sonrisa pensando en lo feliz que se sentiría su madre. Seguramente se alegraría al verlo acordarse de su fecha de nacimiento y demostrarle que no se olvidaba de ella. Después de todo, Fabio estaba convencido de lo buen hijo que era.