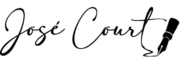9 de julio de 2009
En esta oportunidad, al pobre hombre la experiencia no le entraba únicamente por los ojos desde una pantalla de cine. Aquello distaba significativamente de ser una recreación por obra y gracia de Jonathan Jakubowicz. Lo experimentaba en carne propia: era víctima de un secuestro Express.
Cada recuerdo de la situación le sería inolvidable de por vida, aunque no en el mejor sentido de la palabra. Primero, la boca del arma pegada a la nuca y el escalofrío que se le regaba líquido por toda la piel. Segundo, los empellones que lo arrastraban hasta la parte trasera de un auto destartalado. Seguidamente, el temor a la muerte fijo en su cerebro. Y la ineludible parte final: el entumecimiento de las piernas en una silla casi tan inhumana como cualquier aparato de tortura de la Inquisición.
En realidad, si se lo pensaba bien, todo eso quedaba en planos secundarios. Había algo peor: la espera incierta. Atado de espaldas al respaldo de aquel “asiento”, en una digna adaptación del Mito de la Caverna de Platón, el infortunado venezolano aguardaba su momento. ¿Qué momento? El que decidieran los secuestradores: el momento de la liberación o el momento de la ejecución. Muy insignificantes quedaban sus recuerdos de las esperas en el tráfico capitalino y en las clínicas para ser atendido por el especialista. Allí él podía aventurarse a calcular las horas que lo separaban de la conclusión. En cambio, durante esta retención forzada los cálculos fenecían en el hemisferio racional.
Eso lo sabía la mente del triste ciudadano, la cual llegó al extremo de ponerse en punto neutro ante la extendida agonía de una retención ilegal. En un punto determinado, sus temores de pasar a mejor vida desaparecieron. Hacía tiempo que la palabra “familia” se le arrejuntaba con la sensación “dolor de garganta”. Desde interminables unidades de tiempo, que bien podían equivalerle a meses, era inmune a las blasfemias y a la degradación físico-verbal.
Un par de veces le pasaron llamadas fugaces con conocidos. En otras ocasiones, escuchaba sobre manejos de cifras exorbitantes en nada cónsonas con sus ahorros bancarios. En alguna ocasión, un trozo de comida o una mala imitación de ésta llegó hasta su estómago. Los dueños de su vida jamás le abrieron ventana alguna en la habitación de su reclusión, obligándolo a mantener siempre la cara fija en la mugre que cubría la pared de enfrente.
A nada más aspiraba el ciudadano venezolano, identificado como tal por la cédula de identidad oculta en el bolsillo de sus blue jeans. Solamente a un desenlace, cualquiera que éste fuese. Así permaneció hasta el momento en que una recompensa en efectivo proveniente de su familia pasó frente a sus ojos. Llegado ese instante, comprendió que su piadoso deseo se cumpliría. Así sucedió. Unas manos amistosas lo soltaron y la vitalidad volvió a él.
Era libre. Respiraba de nuevo con tranquilidad. Se alimentaba de la voluntad y buenos deseos de sus parientes para nutrirse emocionalmente. Sonrió un rato, apenas el suficiente como para tranquilizarlos. Aún así, no festejó demasiado. Su conciencia no se lo permitió. En el fondo, sabía que otros como él no tendrían el mismo desenlace al final de la peor de las esperas.