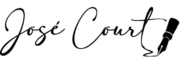Todavía me duele acordarme de esa fiesta de carnaval. Eso es raro, porque pasó hace como nueve años. A lo mejor, diez años. Ni loco se lo contaría a alguien, ni siquiera a mis mejores amigos. Pero, la verdad es que no puedo olvidarlo hasta que haya entendido bien lo que pasó esa mañana. Y es que yo todo el tiempo me porté bien, menos esa vez.
Ya no sé cómo era el pasillo de la escuela. Me queda la imagen de las paredes bicolores, entre el azul y el blanco, cortadas por una línea sin medias tintas. El montón de niños venía como un montón de piedras cayendo de un precipicio sin prestarle atención a nada que no fuese el recorrido. Nunca le prestaban atención a nada, su tropelía era cruel y desmedida. Nunca intenté contar los empujones y las zancadillas, pues hacía rato que había perdido la cuenta.
Por fin el patio. Ahí seguía el desorden de los muchachos otra vez, aunque sólo tenía que soportarlos un rato más, evitando como siempre a los más entrometidos que siempre rondan en toda reunión de menores de doce años. Nada de nada, no se dignaban a venir a buscarme y el riesgo de sufrir unas cuantas molestias estaba más fuerte que nunca. Parecía que la temática deportiva los agitaba aún más. Si a eso le combinabas un poco de refresco con pasapalos de fiesta, era inevitable el alboroto.
Me llamaron y no pude contener el impulso de ir a ver para qué me necesitaban. Estaba entre estresado y aburrido, cosa que no combina mucho. A veces no hay palabras para describir los raros sentimientos propios. Eran dos de los niños que cursaban conmigo: el tímido que vivía de reírle las gracias a los demás y el malintencionado, esa insoportable clase de niño que nunca aguanté. Me molestaba mucho saber que sus burlas no pasaban de ser regañadas por los profesores con palabras vacías, cuyo eco se perdía en la nada y cuyo efecto era tan bueno como el peor de los repelentes para mosquitos. Todo estaba bien, hasta que el chico callado decidió hablar y criticarme por no tener uniforme. No tenía por qué recordármelo, fue muy difícil conseguir un disfraz de béisbol. Ojalá hubiesen seleccionado algo diferente y más fácil…
Como algo lógico, eso permitió encender la chispa insultante del entrometido, dando paso a una retahíla de burlas en las que no quiero pensar porque aún me irritan. La maestra, ausente en ese momento, siempre me dijo que lo ignorara pero esa vez sí que no podía. No sé qué fue lo que me pasó, la verdad es que todas las molestias acumuladas con ese muchacho y sus burlas tenían que parar. Tenía que haber alguna manera de conseguir que me respetara, más allá de lo habitual.
Aguanté las burlas un poco más, le pedí prestado un bate (mitad de verdad, mitad de juguete) a uno de los niños que se habían unido a la reunión infantil y, sacando fuerzas de Dios sabe dónde, lo usé como un bateador profesional frente a mis compañeros sin fijarme en las distancias o en las personas. Pensaba que no había pasado nada, pero el niño pesado estaba llorando. ¡Qué raro! Generalmente se veía envalentonado. No necesité mirar el diente de leche caído para entender el peligro del momento. Me fui lo más rápido que pude, pensando en el castigo. Sabía que era muy difícil salvarme de ésta. Escapaba del llorón y es que no quería escucharlo para no sentirme más culpable de lo que ya estaba.
Tuve mucha suerte. Llegó a tiempo el carro familiar y me salvó de la acusación, pero no de la culpa. El dolor que siento cuando pienso en ese día es casi inaguantable y juro que nunca volveré a hacer una locura como esa. Me aguantaré todos los apodos del mundo, cueste lo que cueste para mi autoestima. No se me borró nunca lo que me dijo el dueño del bate antes de prestármelo: “Te lo presto. No vayas a pegarle a nadie”. Su ingenuidad permitió la catástrofe. Hasta ahora no ha vuelto a aparecer esa violencia en mí, lo que no me impide desear por si las moscas que siga siendo así para toda la vida. Desde ese día, el molesto niño empezó a tenerme miedo. Y el miedo es algo que dista mucho del respeto.