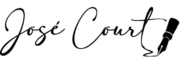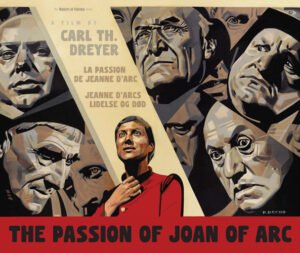20 de julio de 2008
Siendo fiel a la rutina, la balacera cumplió el papel del gallo campestre y abrió los ojos de medio barrio. Desorientado, el padre sin hijos salió de su rancho completamente solo, sin quitar los ojos del victimario que bajaba triunfal por las escalinatas de cemento. “Iba a suceder de todas maneras”, se repetía varias veces. No valía la pena llorar ni gritar, a fin de cuentas eso no cambiaría las cosas.
La solidaridad de la comunidad se materializó en una persecución desenfrenada por capturar al culpable de sus predecibles lamentos. “Es hora de hacer respetar la justicia. De eso no queda la menor duda”, razonó su vecino, con la misma amargura del infiel que no puede abandonar su costumbre. Un bullicio le indicó que acababan de capturar al delincuente a muy poca distancia de su templete de zinc y ladrillos prefabricados.
Lo llamaron a gritos. No quería acercarse, pero la insistencia de sus congéneres era completamente irrefutable. En los ojos de cada uno brillaba el color de la venganza, la ira y la frustración acumulada. Querían que él sintiera esos antivalores emerger en su interior, mas la empatía sentimental se negaba a funcionar en tales circunstancias. Prefirió conservar el gesto mustio hasta el final, en un tímido atisbo de dignidad.
─Dime, ¿es éste el que mató a tu hijo? –insistió el líder improvisado de la comunidad, convirtiendo su mirada en el símbolo de la furia vecinal.
─¡Es él, tiene que ser él! Yo lo descubrí cuando iba saliendo de la casa de Andrés…
Prefirió callarse la respuesta. Sabía que, por más excusas que inventara, el asesino de su hijo no se salvaría de la pena de muerte dictada con antelación por el tumulto. Un regreso a la ley de los vaqueros, una repetición de la horca medieval, una nueva hoguera de brujas especializadas en embrujos de marca Glock o un retroceso de la humanidad al período del sacrificio humano consagrado a Quetzacoatl.
Sin más preámbulos, se dio inicio al juicio popular, decidido a ser más eficaz y expedito que cualquier otro aplicado en la historia del país. Ninguno de sus integrantes tenía conocimiento del funcionamiento de las leyes internacionales. Sin embargo, aquello carecía de importancia para formar parte del improvisado jurado.
─Yo creo que fue el mismo que mató a tres chamitos la vez pasada -afirmó un hombre mayor de edad, cuya mujer había resultado muerta hace tres años por culpa de una bala perdida.
─La otra vez estaba vendiendo drogas a varias personas de la cuadra –intervino el guapetón del barrio, soltando un escupitajo que no llegó al receptor previsto.
─Creo que este choro es de la banda de “Los Vivos”. Es el primero que agarramos, así que es un primer paso para acabar con este karma –terció el vecino del papá huérfano.
Andrés no dijo nada en todo el rato. Sentía lástima por el hombre que yacía en el centro del círculo, soltando chillidos de ratón acorralado ante una manada de gatos hambrientos. “Y pensar que hace un segundo era un tigre despiadado”, meditó con pesar.
La vida lo llevaría inevitablemente a este escenario. Si no era el sentenciado bajo sus pies, habría sido su vástago menos ejemplar, un leal integrante de una banda enemiga. De eso pocos tenían conocimiento, al ser un individuo de muy bajo perfil. Ya no importaba. De todas maneras, el castigo le había venido en ese amanecer de disparos y homicidios premeditados.
En segundos, la evidente sentencia fue hecha pública por el líder de la turba enardecida. “Hay que pagarles con la misma moneda, sino nos van a seguir acosando hasta matarnos a todos”. La aprobación de toda la comunidad fue general, pues todos disfrutaban el hecho de saberse jueces de sus propios problemas. No jueces de paz, pero jueces al fin.
Andrés huyó, tapándose las orejas. Aún así, escuchaba al griterío soltar vítores victoriosos sobre su condenado más reciente. Las víctimas olvidadas querían vengarse y, sin dudar, lograron su objetivo. No podía culparlos. A fin de cuentas, los reglamentos de los burócratas y las promesas incumplidas de los gobernantes no llegaban al cerro. Sólo quedaba aplicar la justicia ciudadana, así tuviese como norte la ley del diente por diente.