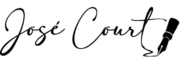15 de junio de 2008
A cualquier persona que se le plantee la posibilidad de subirse a la balsa de Caronte, lo más probable es verla respondiendo con una santiguada o un toque a la madera. Es francamente raro encontrarse a alguien que se lo tome en serio y no sea un potencial suicida con intenciones de quitarle ese adjetivo al vilipendiado sustantivo. Es normal el miedo a la muerte, quizás como una protección biológica o como un simple temor a lo desconocido, pero, en ocasiones, confluyen causas y efectos que echan por tierra toda pretensión de continuar entre los avatares de la vida humana.
Ahí se cae de plano en el dilema de la buena muerte o la mala muerte. Desde allí los ideales cristianos de la santidad del alma y la vida se ven igual a un montón de troncos huecos, sin salvia ni mucho menos sustancia. Atado a un dolor reincidente o a la pasividad definitiva de la quietud, todo lo anterior es rebasado, quedando una existencia muy atormentada en la que ya no es posible disfrutar a plenitud. Efectivamente, hay algunos que siguen adelante con la situación irrecuperable, tal vez con la ayuda de los gustos o el apoyo incondicional de una familia. Sin embargo, no a todos les va tan bien, con lo que terminan sintiéndose atrapados en un laberinto de pesar. Son ellos los que entran en la trampa de la duda, no sólo la propia, sino la de quienes los rodean que, muchas veces, cuestionan sus decisiones.
“Huir del dolor y de las pruebas de esta vida es una debilidad; porque en este caso no se sufre la muerte porque sea cosa grande sufrirla; sino que se la busca únicamente, porque se quiere evitar el mal a todo trance”, escribió Aristóteles alguna vez en su obra “Ética a Nicómaco”. Bien puede sonarle consistente a simple vista a alguien que lea el contenido del libro o que la consiga de pasada en un tratado filosófico y que jamás haya pasado por semejante disyuntiva. No obstante, ¿acaso esos que cuestionan la eutanasia han estado en la desesperante crisis de Ramón Sampedro? Es imposible prever de qué manera reaccionaríamos si, por una razón u otra, cayésemos en el mundillo recreado por Alejandro Amenábar en Mar Adentro. Algunos elegiremos la vida, difícil, pero vida. Otros nos inclinaremos por la eutanasia. Paradójicamente, ambas opciones tienen una misma característica: sus ejecutantes las siguen en busca de dignidad y eso es respetable.
Los detractores muchas veces equiparan el suicidio y eutanasia en una misma categoría. En efecto, tienen bastante similitud en la superficie de sus mares, sin que eso implique el hecho de ser tratadas de la misma manera. Caso contrario sucede en las profundidades, donde permanecen sumergidas anclas de diverso material. En el primer caso, el suicida generalmente actúa afectado por problemas externos a sí mismo: una traición novelesca, una decepción existencial o un fracaso de enorme magnitud. En el segundo caso, el individuo sufre de un inconveniente que mutila la vida hasta convertirla en algo incompleto. Como se ve, las diferencias son sustanciales.
La polémica en este asunto se extiende más allá de las implicaciones éticas del que sufre, ya que también afecta al cúmulo de semejantes que lo rodean. A veces, los médicos se oponen a dar la dosis letal, siendo fieles observantes de la doctrina de Hipócrates, y los familiares religiosos temen por la “ira divina” y sienten que le hacen mal a su congénere. Es otro temor justificado, después de todo cierto adagio tiene raíces muy fuertes en sus psiques: “No hagas a los demás, lo que no quieres que te hagan a ti”. Éste no es el caso, pues, como ya se dijo, se trata de una decisión personal del afectado, por lo que galenos y creyentes no deben sentirse culpables. Mucho menos sentir que recibirán una llamada telefónica del infierno, en el caso de los segundos. Tal pesadilla sólo deberían tenerla si la muerte al otro hubiese sido en contra de su voluntad. En ese caso la libertad de elección habría sido pisoteada, de manera que el rechazo sin duda sería casi de todos.En el mundo, la mentalidad sobre el particular parece irse orientando cada vez más en este sentido. Tanto es así que ya existe un puñado de países con legislaciones que dejan la última palabra en la boca del individuo, en lugar de ubicarla en grupos y organismos lejanos e incapaces de tocar la puerta de la empatía. Entre esas naciones se encuentran Holanda, Bélgica y Colombia, por sólo citar algunas, así como el territorio de Oregon en Estados Unidos. Es poco para las casi dos centenas de repúblicas que aún no lo hacen, pero ya se marca una tendencia francamente evidente.
Es loable el auge que se está teniendo de respetar la voluntad de los ciudadanos, constituyendo un verdadero avance en la soñada y todavía utópica meta de la igualdad ante la ley. Estas nuevas normativas que se vayan elaborando deben ser realizadas con suma precisión y detalle. No tanto por el hecho mismo de lo que están aprobando, sino más bien por los provechos que lograrían terceros en caso de excesiva ambigüedad. Tal cual se parece sacar beneficios de la vida artificial prolongada, también podría repetirse lo mismo con el acabamiento de la misma, lo cual constituiría un envilecimiento de la práctica de la eutanasia.
A fin de cuentas, el verdadero quid del asunto no radica en si se deja morir o no al moribundo que así lo solicita o en si diablillos con tridentes al rojo vivo atormentaran al que lo desconecte, como si no existiesen acciones verdaderamente crueles como la pena de muerte o la impiedad de la guerra. Lo realmente importante es el respeto a la libertad de elección de todos los habitantes del planeta y, para ser justos, nadie puede arrebatarle al prójimo aquello que uno no quiere que le sea arrebatado. Quien así lo hiciera, sacaría a relucir su egoísmo.