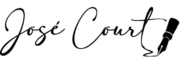25 de junio de 2007
Al abrir la puerta, Jonathan descubrió que ya era la hora. Se había estado preparando desde hacía varios días, consciente de que no había escapatoria para su complicada e inevitable misión. Como prisionero a la silla eléctrica, él se dirigía a su sentencia educativa, armado únicamente con su memoria, su goma de borrar y su lápiz mordisqueado con inusitada compulsión.
Tomó asiento justo en la primera fila, donde se encontraba el último puesto disponible para presentar su evaluación. Los gestos de nerviosismo de sus compañeros y la cara malintencionada del profesor no hacían más que agravar sus temores de salir mal calificado. Apretó los puños y respiró hondo, al tiempo que descubría al docente levantarse con un fajo de papeles repleto de letras computarizadas.
Por fin, las preguntas se deslizaron en papel hasta su pupitre y él se apresuró a leerlas con toda la capacidad de concentración de la que disponía. Para su sorpresa, todo el mundo se transformó apenas su mente procesó las interrogantes. Dio un saldo del miedo a la felicidad. Eran tan fáciles las respuestas que no podía creerlo; ahora resultaba que todos sus temores eran infundados. Reanimado por el cambio, se puso manos a la obra con rapidez.
Pasada una hora, comprobó que había terminado la prueba primero que nadie y aún restaban diez minutos de tiempo. Sería, muy probablemente, la primera vez que tal situación le acontecía. Revisó varias veces todo lo que había escrito, hasta asegurarse de que todo andaba en orden. Se encaminó al escritorio y le colocó encima su prueba, diciendo para sí: “Tenía razón mi amigo. Si me esforzaba recibiría mi recompensa”.
Antes de darse media vuelta, notó que una mirada se posaba sobre él. Su maestro de historia estaba impresionado por la rapidez con que él había terminado, siendo el alumno menos aventajado del salón. Pasados unos instantes de silencio, la expresión del adulto cambió a la habitual: el desdén. Quizás sospechaba que había sacado alguna chuleta o que acababa encontrado la manera de intercambiar información mediante algún aparato tecnológico. En otras palabras, nada que no esperase de Jonathan.
−¡Esto es nuevo −comentó el docente en voz alta− Verte a ti terminando a tiempo un examen.
−¡Piense lo que quiera, lea y verá que jugué limpio! −le dijo Jonathan en tono triunfante− Espero una buena nota.
No fueron contestadas las palabras por su interlocutor, sino que éste se limitó a levantarse del asiento y a salir del aula de clases. Jonathan se quedó esperando que regresara, sin quitarle la vista de encima a sus compañeros, quienes aún no cesaban de desperdigar ideas de grafito sobre la pista blanca de palabras. Todo se hubiese quedado así de no ser por la inquietud de uno de los estudiantes.
Sin pedir permiso, encendió uno de los ventiladores del aula a máxima potencia, agitando todo aquello que no pudiese ser detenido. Entre esos objetos, se encontraba la hoja de examen de Jonathan, la cual no tardó en salir volando varios metros hacia el fondo del salón. Salió corriendo en su rescate, mas le fue imposible alcanzarla antes de observarla caer al suelo. Ni la ley de gravedad ni el destino, Dios quizá, le perdonaron su descuido, por lo que la hoja de papel cayó majestuosamente sobre el charco de alguna bebida derramada y la bañó de su colorido contenido.
La recogió. Intentó en vano limpiarla, pero el mal estaba hecho y era irreversible. Por más que intentaba agitarla, frotarla o soplarla, la terca hoja insistía en quedarse tal como estaba. En ese momento, la puerta se abrió, dando paso al juez de su irrevocable ejecución. Las palabras que el muchacho escuchó entonces, le hirieron el orgullo:
−¡Buen intento, aprovechaste mi ausencia para corregir tu examen!
−¡El ventilador, la mancha…! –balbuceó el muchacho, incapaz de articular oraciones ante el desafortunado suceso del que había sido víctima.
−Seguramente fue el destino… ese fue el culpable –se burló con su habitual menosprecio hacia los demás− Y ya terminó el tiempo para presentar la prueba.
En tropel, las evaluaciones de los demás estudiantes se apilaron en la mesa. Mientras tanto, el profesor se despedía de cada uno de los que iba pasando frente a él. El bullicio fue creciendo hasta un tope excesivo, para luego regresar al silencio definitivo, cuando todos ellos abandonaron el sitio, menos las dos personas en disputa. Con una sonrisa irónica, el docente se levantó de su puesto y se marchó.
Frustrado, el estudiante miró los restos de lo que había sido su prueba. Lo que antes había valido oro, ahora no era más que una hoja llena de amargos recuerdos. Sabiendo que no podía eliminar aquel traumático momento de su mente, se conformó con arrojar la evidencia física al cesto de la basura.