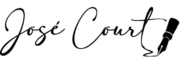18 de octubre de 2014
¿Cómo puedes descansar sabiendo que una calamidad aprovecha la noche para burlarse de ti? ¿Cómo puedes descansar sabiendo que, para más inri, esa calamidad te expondrá al escarnio público? Peor aún, ¿cómo puedes descansar sabiendo que esa calamidad ya está fuera de tu alcance? No puedes. Sencillamente no puedes. Cuando ni siquiera cuentas con el derecho a apelar para salvarte el pellejo, lo único que te resta es cumplir la condena, por más pesada que sea.
Así de grave fue lo que me pasó ayer. Sabía que el daño era completamente irreparable, porque incluso Melvin, el infalible Melvin, me lo confirmó vía telefónica. Y si él, que hasta esa ocasión había enderezado todos y cada uno de mis entuertos, lo decía, nada quedaba por hacer. Eso sí: no crean que soy negligente. Todo lo contrario. Ustedes jamás conocerán a alguien tan cuidadoso como yo. Pero, a pesar de esa virtud, cargo conmigo el mismo defecto con el que nacemos todos los seres humanos: la imperfección.
Atormentado por el cilicio de esa tragedia, es lógico que haya pasado la noche en vela, acompañado de cierta idea desesperada y estéril, pero peligrosamente factible. Tan factible era que dupliqué mi dosis de pastillas para dormir con la esperanza de recibir un knockout fulminante que me mantuviera fuera de circulación hasta que semejante despropósito resultara irrealizable. El genio de los fármacos me negó ese deseo. A mi juicio, el cuerpo humano, cuando está hastiado del suministro recurrente de difenhidramina, acaba volviéndose inmune a su soporífero guion.
Después de haberme jugado la mejor carta, no me quedaba más que probar con alternativas de menor eficacia, lo que me llevó a tragarme una infusión que, según el empaque, garantizaba un sueño reparador gracias a la sabiduría de la Madre Naturaleza. Hasta las tres de la madrugada, esperé frente al televisor, acaparado por un predicador que se manejaba frente a las cámaras con una impericia que no justificaba su derecho a ocupar un espacio en los medios, por un resultado rayano en el milagro. Huelga decir que la supuesta magia del té era una grandísima mentira.
Entonces consideré otros métodos. Pensé en prepararme un brebaje casero basándome en una receta sacada de internet. También pensé en provocarme una pérdida de conocimiento pasajera —sin secuelas permanentes—, aplicando lo que me había enseñado Hollywood sobre los golpes en la cabeza. Fui disuadido por el incierto nivel de conocimiento médico que poseen los cibernautas con seudónimos y los guionistas de cine. En ambos casos, corría el riesgo de terminar hospitalizado, lo que me habría obligado a abandonar mi trabajo indefinidamente y, por ende, a quedar mal con mucha gente.
A las cinco de la madrugada, la hora crucial, la desesperación hizo lo que más temía: se apoderó de mi voluntad. Eso activó en mí un repulsivo deseo de mirar otra vez la cara gangrenosa de mi enemigo, así que fui hasta la computadora, abrí mi correo electrónico y leí aquel archivo adjunto donde estaba el tardío hallazgo que me había estropeado la jornada. Ahí seguía la calamidad, inamovible como un soldado de la Real Guardia Británica y vil como el Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau.
Lo peor vino después, cuando la idea insensata contra la que había estado luchando se puso en marcha. Entonces salí del apartamento a sabiendas de lo que venía. Ahí estaba el quiosco, ya abierto. Ahí, en el periódico, en mi columna de opinión dedicada a la crítica cinematográfica, estaba el error ortográfico que había evadido la vista de águila de Melvin, el editor. Aun cuando era consciente de la futilidad de mi cruzada, volví a casa para buscar mis tarjetas bancarias y todo el dinero en efectivo del que disponía.