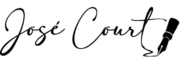11 de noviembre de 2006
Hace una semana, un tribunal de Iraq condenó a la horca a Saddam Hussein, quien fuera dictador de esa nación durante aproximadamente treinta años. El antiguo gobernante fue sentenciado por la masacre de una comunidad chiíta en 1982, en el período que estuvo en el poder. Esta situación ha generado diversas reacciones en todo el mundo, tanto de apoyo por parte de los detractores del líder árabe como de rechazo por parte de diversas instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional.
La pena de muerte es un mecanismo a través del cual las autoridades judiciales sancionan a aquellas personas que violan convenciones sociales fundamentales. Parece sorprendente que, en pleno siglo XXI, se tomen acciones tan primitivas e irrespetuosas de los derechos humanos, las cuales lejos de solucionar los problemas, bien pueden agravarlos.
Históricamente, las civilizaciones siempre han empleado estos métodos para castigar a los disidentes y a los enemigos, al considerarlos la manera más efectiva de dar el ejemplo y, de esta manera, evitar que se repitan situaciones similares. En la épocas más antiguas, se consideraba que esa clase de sanciones eran válidas si el condenado había cometido actos totalmente contrarios a las normas de la sociedad. Sin embargo, con la llegada del siglo XX y la proclamación de los derechos universales, la actitud de las personas empezó a cambiar. Se comenzó a valorar más la vida y, en consecuencia, muchas naciones eliminaron la pena de muerte de la lista de castigos posibles o, en su defecto, lo limitaron a aquellas circunstancias donde el recluso cometía fechorías de suma gravedad. Actualmente, tan solo un puñado de países conservan en su legislación esta penalización.
Todos los habitantes de esas naciones que aún practican la pena de muerte deberían reflexionar. Se está siendo contradictorio cuando se critican los asesinatos y las masacres y, al mismo tiempo, se acepta que los infractores de las leyes sean ejecutados a sangre fría. Cuando se condena a una persona a muerte, se le está quitando la posibilidad de reconocer sus errores y recapacitar, de reconocer que cometió un error y que ya no puede volver atrás. Al fin y al cabo, las sanciones tienen la finalidad de buscar que la gente deje de conducirse en forma equivocada, no eliminarlos de un tirón con la creencia de que así terminaran los males de la sociedad.
No se puede negar la importancia de los tribunales para que estudien y castiguen las actividades ilegales, sin embargo estos castigos no deben resultar tan salvajes como los delitos que se quieren penalizar. Es necesaria la promoción de sanciones ejemplares que coincidan con las más altas virtudes del ser humano, que busquen la reivindicación de las personas. De lo contrario, la sociedad se convierte en un mundo donde la venganza es la única respuesta a los errores del prójimo. Un mundo donde la vida se valora solo cuando las personas son perfectas, cuando bien se sabe que el hombre es un ser tan imperfecto como cualquier otro ser vivo.
A lo largo de la historia, se ha empleado la violencia para responder a la violencia, pero ya es hora de abandonar estas actitudes salvajes y comenzar a comprender que los individuos pueden encontrar maneras más racionales de resolver sus problemas. Por tal motivo, deben buscarse leyes que contribuyan a cambiar, de manera positiva, la forma de accionar de los habitantes de los países. Por lo tanto, si se quiere empezar a resolver los problemas de este planeta, un primer paso sería, definitivamente, eliminar la pena de muerte.